LOZA DORADA
La cerámica considerada como artesanía artística, con variedad de modelos, formas y decoraciones procedía del Próximo Oriente. La utilización de esmaltes, vidriados y barnices de colores se empezó a trabajar en aquellas culturas que ocupaban sumerios, acadios y babilonios, y se difundió por obra del comercio fenicio y persa. Las piezas más antiguas mejoraron durante el califato de Bagdad, en el siglo IX, por el contacto con la porcelana china, esta sí en verdad revolucionaria por haber conseguido la vitrificación del caolín. Los mesopotámicos no llegaron a hacer porcelana en sus hornos, pero sus manufacturas la imitaban con la innovación de los esmaltes de color puestos sobre fondo blanco; en la decoración se empleaba azul de cobalto, verde de cobre, morado de manganeso y una sorprendente nueva técnica de reflejos metálicos, plateados y dorados. El resultado era algo más pesado que la porcelana de la dinastía Han, pero producía la ilusión de asemejarse.
Esta cerámica de origen oriental entró en el territorio Al-Andalus gracias a los intercambios culturales por el Mediterráneo. Los viajeros andalusíes que regresaban de La Meca traían libros y enseñanzas que se propagaban por el territorio de la península ibérica y ayudaron a fomentar el refinamiento de los usos y las costumbres cordobesas. Poetas, filósofos, músicos, historiadores y médicos hebreos convivían en el nuevo califato cordobés. A partir de Abd-al-Rhamán II la corte de Qurtuba se transformó en digna rival de Bagdad y los sucesivos califas supieron rodearse del lujo de la vida oriental. Se hicieron construir magníficas residencias palaciegas, jardines exóticos y serrallos exuberantes. La vida en la corte de las ciudades de los siglos X, XI y siguientes hacía gala de un extraordinario esplendor. El mundo árabe-islámico vivió un apogeo inusitado y desconocido hasta entonces porque tuvo acceso a nuevas fuentes de riqueza como las minas de oro, plata, cinc, hierro y mercurio, lo que propició un generoso comercio exterior. Estas circunstancias favorecieron la construcción de palacios, mezquitas, escuelas coránicas y baños. Los intercambios diplomáticos entre Bizancio y Córdoba tuvieron como consecuencia en este territorio de Al-Andalus que los príncipes ricos andalusíes difundieran el refinamiento del gusto intelectual, artístico y hasta culinario.
Málaga se convirtió en el centro ceramista más importante del occidente musulmán. Dos teorías explican la revolución técnica y artística de los alfares malagueños; por una parte, podría ser por la llegada de artesanos emigrantes procedentes de Persia, que huían a causa de la invasión de los mongoles, y otra hipótesis es que se expandiera por Málaga la cerámica que se hacía en Rakka, Siria, a su vez influida por Egipto y destinada a la importación mediterránea. Sea como fuere, parece claro el ascendente de artistas formados en la tradición cultural helenística y bizantina y ello se observa en el repertorio iconográfico antiguo de liebres, osos, gallos, leones, flores, palmas y aves. La originalidad de la cerámica de Málaga es que introdujeron el esmalte blanco de estaño con colores superpuestos del azul cobalto, más intensos que los turquesas empleados hasta entonces. Durante los siglos X y XI la loza dorada era la más elaborada y la más preciosa de todas las producciones, con reflejos dorados que se obtenían de las sales de cobre. El procedimiento artesanal no era fácil, precisaba de formación técnica y experiencia que se transmitían de generación en generación. Para conseguir esta cerámica se necesitaban tres cocciones: en la primera se cocía el bizcocho básico; la segunda se hacía después de haber dado un baño de esmalte blanco; por último, el dorado aparecía en la tercera cocción, hecha en hornos muy pequeños, donde hubiera poca cantidad de oxígeno con el fin de conseguir que el dorado se fijase en la pieza. Platos, ataifores, tinajas, lebrillos y demás enseres domésticos se convirtieron en joyas que subrayaban la distinción y elegancia de sus propietarios.
Las crónicas describen que en las alhóndigas o almacenes de Al-Andalus se introdujeron productos como la canela, el azafrán, el comino, el anís o el ajonjolí que renovaron la cocina andalusí. Los dulces elaborados con miel, las frutas abundantes y variadas en forma de mermeladas y jarabes, los higos, las uvas pasas y el café se incorporaron a los usos gastronómicos cordobeses y hay que imaginárselo todo ello servido en fuentes doradas ricamente decoradas. No podían ofrecerse estos manjares de cualquier manera. Cuando los emisarios diplomáticos eran agasajados por la cortesía musulmana en el Jardín Feliz, primero les daba la bienvenida un chambelán vestido de seda, deseándoles paz y salud, y después se les ofrecía leche acompañada de dátiles con almendras, todo ello presentado sobre un rico ataifor con reflejos dorados. De modo simbólico se manifestaba la pureza de sentimientos, libres de toda hostilidad, además del deseo de agradar con alimentos nutritivos tanto para el cuerpo como para el alma. Se pretendía que las conversaciones se iniciasen más fácilmente una vez el invitado quedaba fascinado por la delicadeza del anfitrión.

 El prestigio de Al-Andalus como gran nación civilizada se expandió fuera de las fronteras del califato. Los andalusíes adquirieron preeminencia comercial en todo el Mediterráneo y la loza dorada y su leyenda viajó también más allá del territorio. A los puertos de Persia, Inglaterra y Alemania llegaron objetos como mantas de Chinchilla, tapices de Baza, pieles cibelinas de Zaragoza, armas de Toledo y cerámica dorada de Málaga, que fue muy apreciada. Durante el período nazarí, en Málaga se continuó la fabricación en piezas que combinaban el dorado con el azul como se muestra en el “Ataifor de la nave”, en cuyo interior se representa a una nao cristiana rodeada de motivos marinos y elementos vegetales.
El prestigio de Al-Andalus como gran nación civilizada se expandió fuera de las fronteras del califato. Los andalusíes adquirieron preeminencia comercial en todo el Mediterráneo y la loza dorada y su leyenda viajó también más allá del territorio. A los puertos de Persia, Inglaterra y Alemania llegaron objetos como mantas de Chinchilla, tapices de Baza, pieles cibelinas de Zaragoza, armas de Toledo y cerámica dorada de Málaga, que fue muy apreciada. Durante el período nazarí, en Málaga se continuó la fabricación en piezas que combinaban el dorado con el azul como se muestra en el “Ataifor de la nave”, en cuyo interior se representa a una nao cristiana rodeada de motivos marinos y elementos vegetales.
La cerámica dorada se definió por los usos cortesanos nazaríes. En el recinto palacial de la Alhambra existió un maridaje entre arquitectura, poesía y artes suntuarias, todas ellas con procedimientos estéticos similares: ornatos vegetales, caligráficos y geométricos. La cerámica epigráfica que decora los muros empleó en su momento letras doradas sobre fondo azul. Todos los medios artísticos servían para perpetuar el islam andalusí, de manera que los poetas Ibn al-Jatib e Ibn Zamrak, principales autores de los divanes poéticos, describían con tópicos literarios la grandiosidad y la dadivosidad del soberano El palacio era sede del poder político y religioso y, además, era un hermoso vergel, imagen del sibaritismo. El tropo del jardín del paraíso se usó constantemente en la poesía y en la decoración de la loza áulica por excelencia. En la parte vertical del “Jarrón de las gacelas”, ejemplo máximo de la cerámica vidriada, el ataurique o lacería tiene los colores blanco, azul y dorado, mientras que la cenefa epigráfica alrededor del cuerpo habla de “felicidad y prosperidad”; las figuras de las gacelas mezcladas con la profusa decoración vegetal aluden a ese hermoso jardín ideal. Es un ejemplo del del lujo, la majestad y la exquisitez.
Fue tanto el asombro por la finura de este tipo de cerámica que el primer señor de Manises, Pere Boïl, en el transcurso de unas negociaciones con el rey de Granada en los primeros años del siglo XIV, pagó a reputados artesanos para que se establecieran en Valencia y desarrollaran otro centro cerámico imitando la loza dorada. Desde allí se iba a exportar a Mallorca, Provenza, Sicilia, Cerdeña y Córcega y alcanzaría fama internacional. No está demostrado qué envidiaba más el embajador de Jaime II, si la belleza artística, la excelencia egregia o la posibilidad de negocio ante semejante producción artesanal. Lo cierto es que las piezas andalusíes, en su sensualismo, eran inimitables.





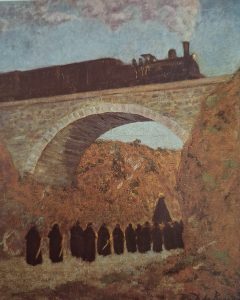
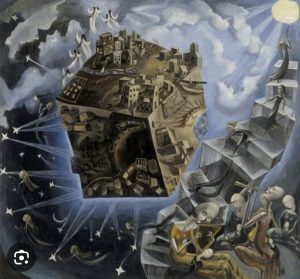


Un comentario
Interesantísimo artículo. Luego dicen que la Edad Media fue una época oscura en la que no se hizo nada interesante. Gracias Matilde.